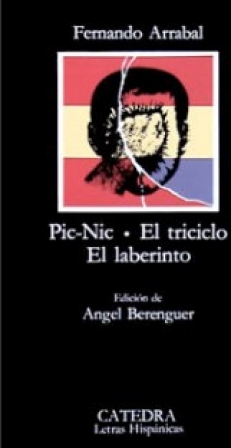Cuando
Mariana llegó a nuestro país, había dejado la mitad de su ser a
kilómetros de distancia, arrojándolo con rabia, como su anillo de
compromiso, contra el suelo en la cola de embarque. En el avión, por
suerte no le tocó pasillo ni estar entre dos desconocidos, sino que
ocupó el lugar de ventanilla. Todo el vuelo estuvo llorando en
silencio, dando la espalda a su vecino de asiento para que no se
percatara de su dolor, observando la realidad alejándose a sus pies.
Cada lágrima era un paso más en su peculiar rito de purificación.
Atrás se quedaban Andrés y sus promesas de ser el príncipe azul,
de tener mil y un hijos y de envejecer juntos, arruga a arruga. Un
mundo construido con palabras, a través de la esperanza. De repente,
sin que ella lo esperara, sin que fuera consciente de los débiles
cimientos, el derrumbe. De su relación y de Mariana. Atrás quedaría
Andrés, caminando solo por las calles que habían recorrido juntos,
de la mano, baldosa a baldosa, semáforo a semáforo, esquina a
esquina. Atrás quedaría parte de lo que también Mariana había
soñado, creyendo que podía ser tan real como el mundo que
observaba, desde el cristal, esfumándose bajo sus pies.
Cuando
Mariana aterrizó en Barajas, era consciente de que no llegaba sola.
El desgarro y el hueco la acompañaban. Maleta en mano, cogió el
suburbano y recorrió bajo tierra, un agujero queda para mí, sin
rumbo, una ciudad desconocida. Le hubiera gustado poder pasearla con
Andrés, pero cuando los sueños podían ser ciertos sabía que era
imposible. Ahora que estaba sola, llegaba a una ciudad que quizá no
le fuera tan extraña. De pie, agarrada a la barra, observaba el
color de las líneas, el nombre de las estaciones a su paso. Sin
saber qué buscaba, persiguiendo una señal que no llegaba. Ya no
había lágrimas, se habían quedado todas en el cielo, sobrevolando
la línea que une Londres y Madrid. Dos horas y veintitrés minutos
más tarde, decidió bajarse en la línea azul: “Cuatro Caminos”.
Su pesimismo la condujo a un lugar que evocaba su particular
encrucijada. Lo poco racional que en ella había después del dolor y
del cansancio la indujeron a cerciorarse de que ése era el lugar
idóneo porque, como ella, estaba en tierra de nadie, allá donde se
cruzan los caminos. Eso era lo que Mariana pretendía: gente que va,
que vuelve, pero nadie que permanezca para asediarla. Subió a la
calle y miró a su alrededor. Así que eso era Madrid. Eso era Madrid
y no hacía daño. Mariana, que sí hacía daño, estaba en una
ciudad inofensiva. Andrés se había equivocado, la había confundido
a ella con su ciudad.
Esas
calles habían visto nacer a Andrés. Madrid, el lugar al que él ya
no regresaría, pero lo hacía ella en su condición de fugitiva.
Divisó un conocido establecimiento de comida rápida que le hizo
sentir menos extranjera. Decidió caminar por Bravo Murillo hacia
arriba, sin rumbo. Cansada, entró en un bar y pidió un café solo,
sin azúcar. Al otro lado de la barra, le atendió una mujer robusta
de mediana edad. Le preguntó si era nueva en el barrio. Asintió con
la cabeza.
-
¿Hay alguna pensión cerca?
La
mujer no sabía, le recomendó acercarse al centro. Eso estaba lleno
de camas por una noche. Aunque, si buscaba techo para medio o
largo plazo, “quizás eso le interese”. Le acercó un anuncio
colgado en el corcho de detrás de la barra.
-
Se alquila habitación en piso compartido.
Leyó
Mariana en voz alta.
El
papel hacía referencia a la dirección y la extranjera preguntó a
la mujer robusta si eso estaba cerca. Ella le dio instrucciones para
llegar y Mariana le pagó el café y la ayuda.
No
estaba lejos, así que allí se encaminó con su maleta. Llamó al
timbre. Le recibieron dos jóvenes, chico y chica, posibles Andreses
y Marianas. Se extrañaron de que no hubiera telefoneado antes, pero
le mostraron la habitación. A ella le extrañó que no le
preguntaran por su llamativo dedo sin anillo, pero el piso no estaba
mal y tampoco sabía adónde ir.
Les
indicó con un gesto la maleta: podía quedarse esa misma noche. Los
compañeros se ausentaron un par de minutos para después comunicarle
que de acuerdo, que bienvenida. Mariana les hizo saber que estaba
exhausta, que le apetecía ducharse y acostarse, que ya harían las
presentaciones mañana.
Cuando
despertó, todavía era de noche. Deshizo la maleta y colocó las
cosas en su sitio. Fue al baño con el neceser para examinarse ante
el espejo:
-
Espejito espejito, ¿quién es la más bella del reino?
Y
dejaba escapar una carcajada. No, ella no era mala. Solo era una
mujer derrotada. Quiso llorar, pero ni su cuerpo ni el que la imitaba
pudieron fabricar una lágrima. Murmuró, entre cantando y
desafinando, las niñas ya no quieren ser princesas. No, princesa,
no, ¿pero qué, entonces?.
Cogió
el cepillo de dientes, había comprado un paquete de cinco en las
tiendas del aeropuerto antes de despegar. Eso podía ser otra señal,
cinco cepillos, cinco dedos, uno sin anillo. Abrió la boca para
escudriñarla en el espejo. Aparentemente limpia, pero solo en
apariencia. Como ella: aparentemente entera, pero solo en apariencia.
Eso pensaba mientras cepillaba con fuerza sus dientes. ¿No le habían
dicho alguna vez que tenía una sonrisa bonita? Andrés se lo había
repetido en un sinfín de ocasiones, intercalando los piropos entre
las promesas. Por eso ella debía esmerarse en conservarla. ¿Cómo
lo decía él? ¿Campo de margaritas? Mariana frotaba sus flores
rotas. Debía mantenerse firme, cuidar su boca, su higiene, y nunca
más dejarse engatusar por empalagosas palabras. En Andrés había
visto al perfecto padre para sus hijos, y si él la dejó quizá
fuera porque ella no era suficiente, porque nunca lo sería, porque
en algún lugar habría otra mujer más adecuada para él. A ella le
esperaba la soltería, escupir en el baño agua rosada, mojar el
cepillo y seguir limpiando. Tenía que esmerarse en su aseo, en
construirse poco a poco como la mujer que Andrés buscaba. Pero eso
era una meta imposible, por luminosa que fuera su sonrisa.
-
¿Tiene algo sentido?
Eso
preguntaba a la mujer que tenía enfrente, pero ella tenía la boca
ocupada y no le sabía responder.
-
¿Eres mujer o eres murciélago?
Insistía.
Recordaba que lo que ya no quería ser era princesa. Le vinieron a la
mente unas palabras de Andrés: llega un momento en que uno tiene que
decidirse, actuar, dejar de ser espectador para tomar parte en los
acontecimientos. De lo contrario, no te puedes mirar al espejo. ¿A
quién observaba ella? ¿Quién era la desconocida que tenía
enfrente? La vida a partir de la ruptura no sería más que un
martirio por haberle defraudado. Y si lo había hecho, si le había
fallado, si no había cumplido sus expectativas, se debía a que era
poca cosa para él. Andrés merecía una mujer sin fisuras, perfecta,
como la ciudad que ahora pisaba. Mariana no era más que un conjunto
de piezas sueltas, por mucho que se empeñara en cepillarse los
dientes.
Hilera
de margaritas... Ella, todavía ahí, fue a buscarle a la salida de
la oficina, con flores en la mano, entregándose entera, una última
oportunidad ante el fracaso. De pie, en la acera, al lado de una
farola, esperando a que Andrés saliera, a que sintiera lástima, a
que se apiadara y regresara a su lado. Pasaban los minutos y él no
salía. Salieron de la puerta principal dos mujeres enteras, altas y
delgadas, conversando alegremente. Mariana bajó los ojos,
avergonzada, hacia los adoquines que estaba pisando. Oía sus risas
jóvenes, las observó con discreción. Eran sin duda hermosas. Pensó
que se reían de ella, de verla plantada en la calle, con la mirada
húmeda. Andrés no llegó a salir, seguro que estaba contemplándola
desde la ventana de su despacho, con el puño y los labios cerrados.
Había sido inútil intentar recuperarle. Regresó caminando a casa,
contando, uno a uno, los pasos que daba. En el tres mil cuarenta y
dos se detuvo: estaba en la mitad del puente, sobre el río. Decidió
deshojar las flores, arrancarlas una a una y lanzarlas al agua.
Después de contemplar el resultado de su tristeza y de poner forma a
los fragmentos del ramo que se movían lentamente sobre la húmeda
superficie, reemprendió el camino hacia casa con el plástico de las
flores entre las manos.
Se
iría de ahí, cambiaría de ciudad. En el paso mil quinientos tres
decidió que el único lugar en el que Andrés no la encontraría, en
que estaría a salvo de sentirse miserable, era donde él había
nacido: en Madrid. Aquí no queda sitio para nadie, y ella era Nadie,
era una mujer que se había ido descomponiendo lentamente. Subió a
su casa, hizo la maleta y se dirigió al aeropuerto. Nadie mejor que
ella para ser acogida por esas nuevas baldosas.
Frente
al espejo, con el cepillo en la boca, Mariana se preguntaba qué
quedaría en la mujer que la escudriñaba de aquella que enamoró a
Andrés. Probablemente, nada. Contempló el utensilio, ya gastado por
el uso de una sola madrugada, y decidió reemplazarlo por otro nuevo
y seguir escupiendo agua rosada en el baño blanco. Un dedo
inutilizado, un cepillo desgastado. En cuanto abrieran las tiendas
debería comprar más cepillos y más pasta de dientes, no podía
descuidar su higiene. Intentó llorar de nuevo. Recordó las primeras
citas, luego la despedida, por último el anillo rodando en el
aeropuerto. En vano: las lágrimas se habían quedado en el cielo,
derramadas sobre la realidad que se esfumaba bajo la ventanilla. Aquí
en tierra debía recurrir a los cepillos de dientes, a limpiarse con
tesón, a no desfallecer hasta estar impoluta y poderse reconocer en
el espejo.